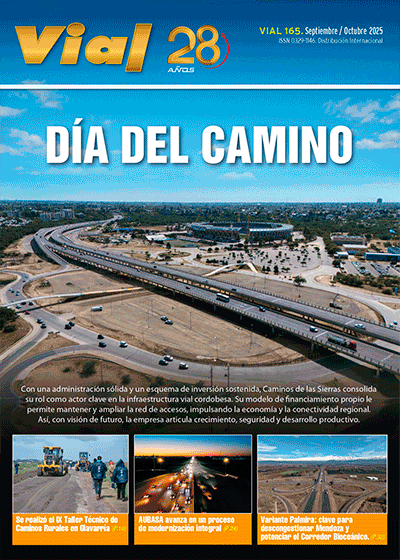El siguiente texto forma parte del libro editado por el CAF —Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. En los siguientes números se irán publicando los distintos capítulos. Capítulo 1, parte 3.
Minerales críticos
Un tercer desafío importante tiene que ver con la dependencia de los metales críticos. La electrificación de la economía y el desarrollo de tecnología para energías de baja emisión demandan importantes cantidades de ciertos minerales, tales como el cobre, el cobalto, el níquel y el litio. En efecto, se espera un incremento notable en la demanda de estos minerales en los próximos años. Por ejemplo, bajo el escenario de CEN, se estima que la demanda de litio para 2050 será más de 10 veces su valor en 2022 (fundamentalmente explicado por la necesidad de baterías para la electrificación del transporte).
La demanda de los otros minerales también crecerá notablemente: la de cobalto se multiplicará por tres, la de níquel, por más de dos y la de cobre, por más de 1,5.
Algunos países de América Latina (por ejemplo, Argentina, Bolivia, Chile y Perú) cuentan con importantes reservas de estos minerales. La transición energética ofrece a esos países una oportunidad para integrarse en las cadenas de valor de la energía limpia e impulsar así su desarrollo económico (en el capítulo 10, se explora con más detalle esta oportunidad y las condiciones para aprovecharla).
No obstante, en la ruta de reducción acelerada de las emisiones, esta dependencia de ciertos minerales representa un potencial obstáculo si la oferta no responde a los requerimientos de la demanda. Las estimaciones señalan que, aunque la oferta de estos minerales luce suficiente para los requerimientos actuales, en el largo plazo —especialmente bajo los escenarios de fuerte reducción de las emisiones, como el de CEN— la demanda proyectada podría superar la oferta dadas las minas operativas y proyectadas (en construcción). En consecuencia, son indispensables nuevas inversiones para incrementar la oferta futura de esos productos.

Desafortunadamente, la oferta de estos minerales tiene ciertas características que introducen riesgos (AIE, 2021g). La primera de ellas es que está geográficamente concentrada, lo que hace que el suministro sea vulnerable a una serie de circunstancias, como la inestabilidad política o los eventos ambientales.
Por ejemplo, alrededor del 50 % de la producción de cobre y litio se encuentra en zonas de alto estrés acuífero. Esto introduce restricciones adicionales, en la medida que la minería compite con otros usos del agua. La segunda tiene que ver con los largos plazos que requiere el descubrimiento y desarrollo de proyectos mineros. Se estima que el proceso de exploración y estudios de factibilidad puede tomar más de 12 años y la fase de construcción, 4 o 5 años adicionales.
Las inversiones necesarias para cubrir la demanda futura deben empezar ya. Finalmente, la actividad minera también puede tener impactos ambientales, incluidas las emisiones, al ser en sí misma intensiva en energía. Los impactos ambientales locales (sobre la calidad y consumo de agua y la biodiversidad, por ejemplo) pueden suscitar resistencia al desarrollo de estas actividades (Purdy y Castillo, 2022).
Algunas estrategias pueden ayudar a la confiabilidad del suministro de minerales críticos en el mediano y largo plazo. En primer lugar, es necesario promover la inversión y la diversificación de la nueva oferta, lo cual puede lograrse a través del apoyo financiero, la simplificación de procedimientos y el fortalecimiento de los centros de estudios geológicos. En segundo lugar, preciso implementar buenas prácticas a fin de reducir el impacto ambiental y social de la actividad minera. Un buen sistema regulatorio suele propiciar la adopción de estas buenas prácticas. Finalmente, el reciclaje será una estrategia clave. Existen estimaciones que sugieren que el reciclaje tiene el potencial de cubrir el 20 % de la demanda de estos minerales críticos en las próximas tres décadas (Simas et al., 2022).
otras estrategias pueden estar dirigidas a la demanda. En particular, la adaptación tecnológica y la sustitución de materiales pueden reducir la demanda de minerales críticos. Algunos estudios encuentran que estos factores implicarían una reducción de la demanda de minerales críticos del orden del 30 % (Simas et al., 2022).
Financiamiento Un obstáculo transversal en el camino hacia la reducción de emisiones es la necesidad de vastos recursos para financiar la mitigación (y la adaptación) al cambio climático. Algunas estimaciones indican que hasta 2050 se requieren, a nivel mundial, inversiones anuales (netas de la caída de la inversión en energía fósil) equivalentes a un 1,3 % del PIB global. Esas necesidades implican triplicar para 2030 las inversiones en relación con los niveles actuales en todo el mundo; en el caso de los países en desarrollo, suponen multiplicarlas por cuatro. El 75 % de la inversión se concentra en el sector de generación y distribución de energía limpia, con un 38 % vinculado a la generación, el 26 % a las redes de suministro y un 6 % al almacenamiento (ETC, 2023a).
Las estimaciones para los países menos desarrollados suelen sugerir mayores necesidades en términos de PIB. Por ejemplo, para el periodo 2015-2030, Rozenberg y Fay (2019) reportan, para su escenario preferido (metas ambientales ambiciosas con buen desempeño de la eficiencia), inversiones en los sistemas eléctricos del orden del 2,2 % del PIB y en torno al 1,3 % del PIB para la reducción de emisiones del sector transporte15. Estos mismos autores encuentran para América Latina necesidades de inversión del 1,4 % del PIB para los sistemas eléctricos y del 2 % para los sistemas de transporte, sumando un total del 3,4 % del PIB en estos dos componentes16. Si se agregan las inversiones en otros ámbitos y se mantiene la estructura global, donde la electricidad y el transporte representan el 77 % de la inversión total, las necesidades de inversión superan el 4 % del PIB por año aun en el escenario favorable de alta eficiencia energética. A esto hay que sumar costos derivados de las brechas sociales prexistentes y de los impactos sociales 17 Este término se refiere a la descentralización de la producción mediante la instalación de industrias en países cercanos a los centros de consumo que ofrecen energía limpia, segura, barata y abundante para atraer inversiones. que pueda causar la misma transición energética. Al respecto, Galindo Paliza et al. (2022) reportan que los costos de enfrentar estos desafíos sociales pueden estar entre el 5 % y 11 % del PIB.
La transición energética en América Latina y el Caribe
Cada país experimentará una transición energética con su propios ritmos, énfasis, implicaciones y perspectivas, respondiendo a su realidad específica. Los países de América Latina y el Caribe tienen rasgos que los diferencian notablemente de los desarrollados y que condicionarán sus procesos de transición.
En lo que respecta al tema energético, aún existen brechas de acceso y calidad por cerrar y, en algunos países, subsidios a la energía fósil que pueden desincentivar la eficiencia energética y la sustitución de fuentes fósiles. En lo que se refiere a las emisiones, destaca la importancia relativa de fuentes no energéticas, específicamente las asociadas al sector de ASOUT. Finamente, está la cuestión de la dotación natural: algunos países tienen un importante potencial eólico o solar, lo que les da la oportunidad de atraer inversión aprovechando la ventaja de contar con energía limpia, o importantes reservas de minerales necesarios para la transición energética, mientras que otros, mantienen importantes reservas fósiles que corren el riesgo de convertirse en activos abandonados.
Los viejos problemas del desarrollo Durante las últimas décadas, el PIB per cápita de la región ha sido menos del 30 % del de Estados Unidos. Esto contrasta con la experiencia de los “tigres” asiáticos, los cuales han logrado cerrar la brecha considerablemente en 50 años. Es conocido que, detrás de este largo y persistente rezago, existe una brecha en la productividad (Álvarez et al., 2018). Esta, a su vez, se asocia con un exceso de empresas pequeñas e informales y con firmas que tienen una baja acumulación de capital físico, humano y organizacional. ¿Qué implicaciones tiene esto para la transición energética? Quizás lo más evidente es que, para la región, el desarrollo sostenible implica reducir la brecha de ingresos per cápita respecto al mundo desarrollado y esto solo se logra con una mayor tasa de crecimiento económico. Lo anterior, junto con el crecimiento poblacional, pone presión adicional sobre las emisiones y los necesarios esfuerzos de mitigación para cumplir con determinada meta de emisiones.
Por otra parte, la transición energética debería demandar procesos transformacionales por el lado de las empresas, lo que requiere de estas unas capacidades internas que un número importante puede no poseer. Por ejemplo, problemas de acceso al financiamiento pueden limitar la inversión en capital verde o en procesos organizacionales para mejorar la eficiencia energética. Asimismo, algunos trabajos sugieren que el consumo de energía de las empresas se asocia a la calidad de las prácticas gerenciales (Bloom et al., 2010). América Latina y el Caribe no solo tienen un relativamente bajo ingreso por habitante, sino también una distribución del ingreso muy inequitativa. En efecto, la región es de las más desiguales del mundo y aún presenta importantes niveles de pobreza. En promedio, en América Latina una de cada tres personas es pobre y 12 de cada 100 viven en la pobreza extrema (CEPAL, 2022). Los niveles de pobreza y vulnerabilidad de importantes sectores de la población demandan protección 18 El cuadro A.1.1 del apéndice disponible en línea ofrece los detalles de este ejercicio estadístico. frente a los fuertes cambios distributivos que pueda generar la transición energética y se convierten en sí mismos en un desafío de esa transición. Por otra parte, ambos problemas imponen ciertas restricciones a la adopción de tecnologías limpias o eficientes energéticamente por parte de los hogares, bien sea porque tienen limitaciones para financiar estas medidas o por considerarlas no prioritarias frente a mejoras en su situación económica. En línea con esta última afirmación, cálculos realizados con datos de la Encuesta Mundial de Valores (WVS, por sus siglas en inglés) muestran una asociación positiva entre el estatus socioeconómico (aproximado por el nivel de educación) y la prioridad que se da a la problemática medioambiental (con relación a la situación económica). Específicamente, es 10 puntos porcentuales más probable que una persona con educación superior completa priorice la protección del medio ambiente por encima del crecimiento económico que alguien con educación básica incompleta (luego de controlar por edad y género).